ACHEBE, Chinua (1958), Todo se desmorona
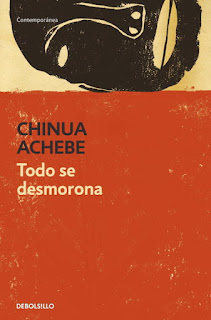 Por suerte y con motivo de mi cumpleaños llegó a mis
manos la primera novela de Chinua Achebe. En no más de doscientas páginas,
Achebe narra la trágica historia de Okonkwo, uno de los mejores luchadores Igbo
de toda África Occidental, ambicioso, poderoso y respetado por todo su pueblo.
Por suerte y con motivo de mi cumpleaños llegó a mis
manos la primera novela de Chinua Achebe. En no más de doscientas páginas,
Achebe narra la trágica historia de Okonkwo, uno de los mejores luchadores Igbo
de toda África Occidental, ambicioso, poderoso y respetado por todo su pueblo.Desde pequeño, Okonkwo aspira a ser todo lo que su padre Unoka no es: valiente, trabajador, luchador y respetado; dominado siempre por el miedo, el miedo al fracaso y a la debilidad. Esto convierte a Okonkwo en un hombre de mano dura, gruñón e insensible; demostrar afecto es una señal de debilidad. Él siempre se muestra fuerte. Unoka murió sin haber obtenido ningún título y cargado de deudas, de ahí que Okonkwo se avergonzase de él. Con mucho esfuerzo y trabajo duro consigue llegar muy alto; sin embargo, tras matar a un hombre de su clan accidentalmente, su pueblo le condena al exilio. Cuando por fin puede regresar de nuevo a Umuofia, su aldea, todo ha cambiado allí. Todo se desmorona. Misioneros y gobernadores británicos andan ahora por sus calles.
Lo devoré en dos días. Justo ese año empezaba un
máster en estudios africanos y nada me hacía más ilusión que sentir a aquel
continente un poco más cerca, oír hablar del enorme mundo en el que me metía y
conocer más sobre una parte de las Áfricas que más tarde estudiaría.
Chinua Achebe creció en Ogibi, una aldea del pueblo
Igbo al sudeste de Nigeria. Desde su infancia presenció en carne propia el
contraste y la compleja mezcla de beneficios y catástrofes que había traído la
religión cristiana a la cultura igbo. Recibió una temprana educación en inglés,
pero creció siempre rodeado por una mezcla compleja entre tradiciones Igbo y el
legado colonial.
En su novela Todo
se desmorona (del original en inglés, Things
fall apart), escrita en 1958, relata la llegada del hombre blanco a Nigeria
en la década de 1890, arrojando un poco de luz a este periodo de la historia
que solía ser narrado por colonos blancos. Achebe escribe sobre este choque de
culturas, un verdadero estallido de contrastes entre unos y otros que aún
después de la colonización perdura. Sin embargo, Achebe no comienza su
escritura narrando la llegada del hombre blanco sino describiendo la aldea de
Umuofia. Pese al imaginario que existía en occidente del africano, el autor
presenta a una sociedad africana con sus más y sus menos, ordenada, compleja, con
reglas, leyes y costumbres muchas veces religiosas.
Lejos de presentar a un africano bárbaro y salvaje,
vacío de inteligencia, Achebe habla de un pueblo con grandes instituciones,
donde la cultura es rica y civilizada, con tradiciones y leyes que ponen gran
énfasis en la justicia. Describe una sociedad profundamente patriarcal
arraigada en creencias místicas que les llevan a adorar a los distintos dioses,
hacerles ofrendas o sacrificios e incluso numerosas supersticiones como
abandonar a los gemelos en el bosque nada más nacer.
No se trata de un pueblo gobernado por un rey o un
jefe sino que funciona como una democracia simple, en la que los hombres se
reúnen y toman decisiones por consenso. Existen una serie de títulos que un
hombre puede alcanzar y por ello ganarse un rango superior y mayor respeto; sin
embargo estos títulos están al alcance de todos los varones, pues no se juzga a
ningún hombre por la riqueza de sus padres. La mujer, en cambio, debe cuidar
del hogar, criar a los niños y preparar la comida.
La novela marcó un punto de inflexión en la
literatura africana, situando a Nigeria y al continente africano en el mapa. Se
dice que Achebe es el padre y el fundador de la literatura africana moderna.
Sus páginas están impregnadas de una fuerte
transcendencia antropológica y un gran contenido social, sin embargo la
habilidad narrativa de Achebe hace que la historia de la vida de Okonkwo maquille
el verdadero testimonio antropológico que es esta novela. Gracias a su
vivacidad narrativa, logra crear una auténtica joya en la que quedan plasmados
datos relevantes de la cultura igbo, sus costumbres, sus creencias, sistemas de
justicia, estructura social, métodos agrícolas, proverbios y un largo etcétera.
“Los igbo valoran muchísimo el arte de la
conversación y los proverbios son el aceite de palma con el que se comen las
palabras.”
Decía Galeano que hasta que los leones
tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán
glorificando al cazador. Achebe esclarece este periodo de la historia y parece
que escribe en respuesta a la narrativa de la época colonial intentando reparar
o corregir el imaginario occidental colonial, aquel que
igualaba al africano con el salvaje, con el bárbaro; aquel que afirmaba que el
blanco poseía la verdad absoluta y el deber de civilizar al salvaje; aquel que
imponía una visión deformada e interesada de quien era el africano.
Chinua Achebe escribe como antídoto a la narrativa de
la época colonial y dice así:
“Yo estaría completamente satisfecho si mis novelas, especialmente las que situé en el pasado, hubieran servido al menos para enseñar a mis lectores que su historia, a pesar de todas sus imperfecciones, no fue la larga noche de salvajismo de la que los europeos, actuando en nombre de Dios, vinieron a liberarnos”.[1]
“Yo estaría completamente satisfecho si mis novelas, especialmente las que situé en el pasado, hubieran servido al menos para enseñar a mis lectores que su historia, a pesar de todas sus imperfecciones, no fue la larga noche de salvajismo de la que los europeos, actuando en nombre de Dios, vinieron a liberarnos”.[1]
Sin duda creo que se trata de una novela necesaria
para entender África puesto que logra desmitificarla, cargarse el tópico del
África salvaje y bárbara, además de abrir la mente del lector y esclarecer
dicho periodo histórico.
[1] Chinua Achebe, « The novelist as teacher », en Hopes and Impediments, Doubleday, Nueva
York, p.45 ; traducción de Marta Sofía López.



Comentarios
Publicar un comentario